Un cuento de Daniel Frini inspirado en uno mío
Hace más de un año Daniel Frini me mandó este cuento, inspirado en "Bach ha muerto" y yo le dije "qué bueno, lo subo a mi blog" y nunca lo hice, de puro procrastinador que soy.
Bueno, hoy soluciono esa falta. Sin más, he aquí el cuento:
Bueno, hoy soluciono esa falta. Sin más, he aquí el cuento:
El abuelo del Gordo César quizo tocar el cielo con las manos, para lo cual construyó una catapulta que te la voglio dire.
—Los muertos pueden bajar del cielo —interrumpió el gordo César —. Cuando mi abuelo murió se fue al cielo y después bajó.
—No, gordo, tu abuelo se fue al cielo y por eso se murió. Y eso que le avisamos que no era buena idea querer ser catapultado por los aires pero no, el viejo cabeza dura se emperró en tocar el cielo y ahí lo tenés.
Más sería vicio, Saurio
No logro explicarme por qué razón éste párrafo quedó en mi memoria y, con los años, llegó a transformarse en una obsesión un tanto molesta; algo así como cuando una melodía pegadiza nos acosa y la tarareamos en cualquier momento y llega a incomodarnos; o, en mi caso, el octosílabo picaresco de Marco Valerio Marcial que dice:
No hubo en toda la ciudad
quien de balde a tu mujer
la quisiese pretender
mientras tuvo libertad.
Pero tu curiosidad
de poner a su reposo
guardas y hacerte celoso,
Vergenal, ha despertado
más de mil que la han gozado.
Eres un hombre ingenioso.
y que me valiera la expulsión del Círculo de Ajedrez Martín Fierro, cuando tuve el mal tino―deben creerme, lo hice sin darme cuenta. Daba lo mismo que hubiese silbado «La cumparsita»— de recitarlo en el velorio de su extinto presidente y en presencia de los más conspicuos socios y de su viuda, quien, de manera curiosa, no era hermosa ni fiel.
Mi psicólogo decidió por mí que debía enfrentarme a ese que llamó episodio incordioso de la memoria.
Así empecé una búsqueda que ha ocupado los últimos cincuenta y cinco años de mi vida.
No viene al caso contar ahora cómo encontré los pagos de Noles, o lo que me costó sortear los ataques de las ovejas carnívoras del Cholo, ganarme la confianza de los lugareños —algo comparable, les aseguro, a los trabajos de Hércules―; o, finalmente, bucear en la memoria de los más viejos hasta dar con las hilachas de la historia del hombre que quiso tocar el cielo: don Eulalio Medina, abuelo materno del gordo César.
Cuando don Eulalio contaba con unos veinte años, supo noviar con la Pelada Saravia —algunas matronas de Noles cuentan que ella tenía una hermosa cabellera negra, con un mechón blanco en la frente, pero carecía de pelos en la zona baja, aparentemente por efecto de tanta fricción y durante tanto tiempo―, y cierto mediodía la llevó al campito que está al otro lado de las vías. Parece que al final de aquel encuentro, la Pelada le dijo:
—Me hiciste tocar el cielo con las manos.
Eulalio le miró las manos, como queriendo encontrar alguna hilacha de nube enredada entre los dedos, pero no vio nada. Entonces, miró al cielo, que se le antojó muy lejano; y además, no le pareció que la Pelada se hubiese ido de abajo suyo en los últimos cuarenta minutos, así que fue en ese momento cuando decidió dos cosas: en primer lugar, que las mujeres eran unas mentirosas; y luego, que él sí tocaría el cielo.
A la madrugada del día siguiente, comenzó el ascenso a la montaña, llevando al hombro la escalera tijera, de madera y de tres metros, del Pepón Carnota; que, por aquel entonces era el pintor de brocha gorda del pueblo (esto pasó muchos años antes de que al Pepón se los comieran los caníbales). El ascenso; entre horcomolles, guayacanes, cinacinas y mistoles ―con una escalera a cuestas— fue penoso. Hacia el mediodía había llegado a la zona de los pastos duros y los cactus, a mitad de camino. Sobre la hora de la puesta del sol, alcanzó la cumbre. Hizo noche allí y casi muere congelado. Cuando el sol del próximo día aflojó el hielo que lo aprisionaba, se puso en puntas de pié y estiró sus manos. Sin embargo, el cielo se le antojó tan lejos como lo estaba si se miraba desde el campito de atrás de las vías. Dispuso de la escalera y se subió hasta lo más alto, resistiendo el embate del viento que venía desde el océano. El cielo seguía lejos. «Necesito ir más arriba», se dijo. Miró hacia el horizonte, pero no vió nada más alto.
Bajó de la montaña, casi derrotado y cabizbajo.
Pensó en un avión. Viajó a la capital de la provincia en el acoplado del camión del Zorrino Saravia (el mismo que se fue secuestrado en el Zepelín alemán, durante el gobierno de Pereira) y que lo acercó, gentilmente, al aeroclub. Luego de regatear el precio, subió a un viejo Bristol Fighter, reliquia de la Gran Guerra, usado para vuelos de bautismo. Nadie sabe, a ciencia cierta, qué pasó allá arriba; aunque no es difícil de imaginar. Nuevamente en tierra, los mecánicos del aeroclub debieron usar destornilladores y barretas de hierro para abrir los dedos y lograr que quitase las manos de la manija de hierro del asiento del acompañante. Ya en el taller, les llevó un porrón y medio de ginabra «La llave» lograr que aflojase los músculos y abandonase la posición de sentado.
Pensó en una gomera. Le pidió a la Señorita Aurora, la maestra (que murió tres años después, con ciento quince cumplidos), algún libro en el que pudiera ver cómo hacer para llegar más alto. Ella le dio un ejemplar de Física Elemental (Primer Tomo; José Fernández y Ernesto Galloni, Primera Edición, Buenos Aires, 1939) que —la verdad sea dicha― no le sirvió de nada; aunque algo entendió acerca de la observación y experimentación de los fenómenos físicos. Durante dos días estudió, libreta en mano, a los changos que cazaban chuñas y bichofeos en el bosquecito de talas cercano al cementerio. Después, le encargó al Turco Jamim, novecientos setenta y tres metros de elástico para ropa interior, que éste le trajo desde la capital. De un árbol de palo blanco sacó una gran horqueta, que clavó en el campo del viejo Vilchez. Plegó y replegó el elástico y usó dos matungos para tensarlo. Se acomodó en el cuero que usó a manera de bolsa; y su compadre, el Chirino Azcuénaga —algunos me contaron, en cambio, que fue el Tape Valenzuela―, cortó la soga con la que tiraban los caballos. Al contrario de lo esperado, el tiro salió rasante y don Eulalio recorrió apenas cinco metros a unos setenta centímetros del suelo. Quiso la providencia que su pié quedase enganchado en el elástico que, sin que tocara el suelo, lo llevó de regreso hacia la horqueta.
Según dijeron algunos viejos, aún convaleciente de sus quebraduras, vio por primera vez una catapulta cierto verano que llegó a Noles un cinematógrafo ambulante. Instalaron una sábana vieja y manchada, a modo de pantalla, frente a la Sociedad de Fomento, y proyectaron una de Juana de Arco, en blanco y negro y «sin ruidos».
Entonces, decidió construir una.
Volvió a pedirle ayuda a la Señorita Aurora, que esta vez no pudo socorrerlo. Buscó en los libros del cura, en la biblioteca del Juez de Paz y en la del doctor Seismandi. En ésta encontró un libro sin tapas que mostraba algunos grabados viejos, pero bastante claros. En uno de ellos representaba el asedio del castillo de Stirling, durante la rebelión escosesa de William Wallace y mostraba un tipo de catapulta al que los franceses llamaron «trebuchet», con un gran cajón de madera lleno de piedras, que actuaba como contrapeso.
Hizo una copia del grabado, a mano alzada, en su libreta y empezó a construir algunos modelos a escala. Tuvo varios fracasos, pero con perseverancia aprendió de los modelos previos, corrigió errores, probó materiales y, finalmente, decidió construir «La Gauchita».
A esa altura de su vida ya había nacido el gordo César y él acompañó a su abuelo al monte para buscar las mejores maderas, le ayudó a robar ovejas del Cholo y algunas cabras de Ña Encarnación, a las que descuartizaron para sacarles los tendones y tripas, y construir las cuerdas elásticas.
La primera prueba satisfactoria se hizo con piedras, luego probaron con una oveja cuyo balido de terror se perdió en la distancia. Finalemente, todo estuvo listo para el gran vuelo.
Fue un día de verano, apenas salió el sol. El mismo gordo César tiró del pestillo y su abuelo voló y se perdió más allá de la montaña, del otro lado del horizonte.
Aquí se acabó la historia.
Por un lado, la policía de Noles incautó La Gauchita, le pegó varios papeles en los que decía «secuestrada», que se decoloraron con el tiempo; y quedó guardada en los fondos de la comisaría, Diez años después, los policías usaron la base para hacer una carroza alegórica del terremoto del año quince, para los carnavales de Santa Antonieta (los mismos en que voló por el aire el auto del Coronel Piesetti). Treinta y siete años más tarde, se usaron los restos de la madera reseca para hacer un gran asado cierta vez que un político con aspiraciones tan grandes como sus patillas, visitó Noles.
En tanto, don Eulalio apareció a los diez días de su viaje, en la villa de Las Piedritas, a sesenta y tres kilómetros de Noles, enredado en los tunales cercanos al campo de Don Emeterio Canosa (el que después ganó la lotería, pero el Reverendo Soriano le robó el boleto). Alguien me contó que la punta de los dedos de la mano derecha de Don Eulalio Medina estaban manchados de celeste.

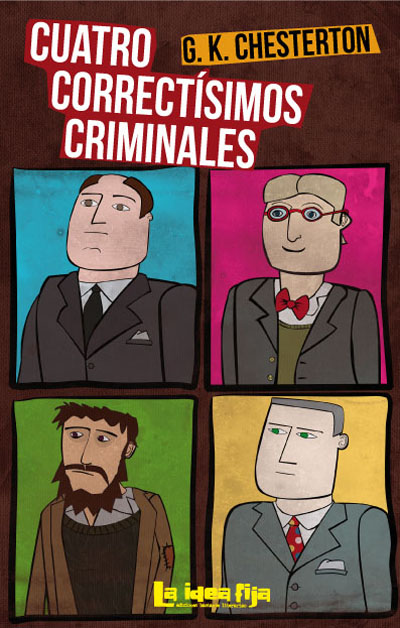
Comentarios
Publicar un comentario
A ver qué es lo que tenés que decir al respecto, eh.